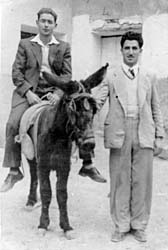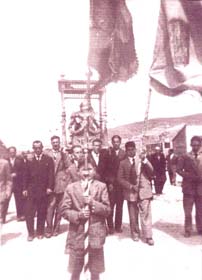|
Volver al Índice Fiestas y Santos ( II ) Canción y tradición de un pueblo aragonés: Valtorres Sergio Bernal Bernal |
|
FIESTAS Y SANTOS ( I ) Las celebraciones religiosas que más se recuerdan en Valtorres hacen referencia a los santos más arraigados en el pueblo que son sin duda alguna San Higinio el 11 de enero, San Gregorio el 9 de mayo y San Juan el 24 de junio además del Corpus y la Virgen del Rosario el 7 de octubre, aunque ésta última fecha se modificó al primer domingo de octubre y, actualmente, se celebra durante el mes de agosto (en día festivo, generalmente del tercer domingo de este mes) debido a la escasez de población en el mes de octubre. Actualmente, la única festividad que mantiene suficientemente las celebraciones religiosas y sociales, es la Virgen del Rosario, la más venerada y alabada por los valtorrinos. El 11 de enero se celebraba la festividad de San Higinio. Los actos se iniciaban el día anterior: Se ponía un pendón en el balcón del cofrade mayor, los músicos, forasteros, daban la vuelta al pueblo. Iban a casa del cofrade mayor y junto con éste, el cofrade menor y los demás cofrades del santo, iban a la iglesia a celebrar las Vísperas y Completas. Al día siguiente, al amanecer, los hombres cantaban la "Aurora" a S. Higinio (generalmente los cofrades) en cada esquina de las calles del pueblo. Después de cada cántico, algunas casas sacaban pastas y anís a los hombres. Seguidamente, el pueblo acudía a la Iglesia de la Anunciación y se salía en procesión en el Rosario de la Aurora con el cura. Se cantaba el Padre Nuestro y el Ave María. A media mañana se iba a la iglesia para ir en procesión con la cruz, los pendones y la peana (los dos cofrades que hacían la fiesta iban con las varas junto al cura y el predicador seguidos de los demás cofrades, los músicos y el pueblo) con el santo hasta la ermita. Se celebraba una misa cantada con sermón en la ermita.
Interior de la Ermita "Los Santos", ahora Imagen de S. Higinio (Parroquia Valtorres) en ruinas (S. Higinio y S. Gregorio) Por la tarde había música y por la noche se iba al café con baile o teatro. Iban muchos retratistas y confiteros. Al día siguiente, San Higinico, por la mañana se celebraba una misa de difuntos. Algunos años había actos diferentes como en 1886 donde ya hay constancia de gaiteros y pólvora para hacer salvas 1888, donde se trajeron músicos; en 1891, con subasta, rollo y rifa; en 1906, se dispuso que las Completas y Vísperas de todas las cofradías fueran al hacer de noche, porque convenía más a todos; en 1907 y 1911 también hubo gaiteros. Al principio, los gaiteros venían de fuera, pero posteriormente fueron vecinos de este pueblo. Los gaiteros estuvieron tocando durante 40 años. Se recuerda a dos gaiteros del pueblo, Higinio y Macario. Estos actos eran comunes en S. Gregorio y la Virgen del Rosario. Posteriormente, se recuerda la música, o el teatro en el café.
Ermita de "Los Santos" San Higinio y San Gregorio
Pila bautismal de la ermita "Los Santos" donde fueron bautizados algunos valtorrinos En 17 enero se celebraba San Antón, patrón de los animales. La noche de la víspera se hacían hogueras en todas las calles del pueblo. Cada grupo que las encendía se colocaba alrededor. Cada vecino solía poner tantas gabillas (fajos de leña, sarmientos) como animales tenía y después de hacer la hoguera, saltaban las brasas. Esa noche se decía: 3.- "San Antón, como era viejo le quitaron el pellejo y le hicieron un tambor. Lo tocaban en Castilla y se oía en Aragón." Cada grupo, en las brasas, asaba patatas y los jóvenes hacían una en la plaza asando carne, etc. Daban vueltas al pueblo a ver qué hoguera era más grande. Decían:
4.- "La hoguera de San Antón el que no mata tocino, no come morcillón." Al día siguiente, iban los dueños de las caballerías con los animales a dar tres vueltas a la ermita de "Los Santos" y rezar un "Padre nuestro" Ese día se guardaba fiesta y no llevaban a estos animales a trabajar. Esta costumbre se mantiene todavía con los dueños de las tres caballerías que hay en el pueblo. Imágenes de las caballerías cedidas por vecinos del pueblo El 2 de febrero era la Virgen de la Candelaria. El 3 de febrero se celebraba la festividad de San Blas, otro santo de importancia en Valtorres. Por la mañana, se llevaban a la iglesia pastas, chocolates, azúcar, roscones, etc para su bendición. También sal para las caballerías y trigo para los animales de corral. Es abogado de males de garganta y se veneraba y besaba la reliquia. Había misa con procesión con la imagen del santo. Por la tarde había baile.
Imagen de San Blas en Valtorres Moldes de mantecados de la época El Jueveslardero, los jóvenes del pueblo se iban en grupos a los corrales a merendar longaniza y postres: rosquillas, "cagarutas", etc que se llevaban en un cesto. Después se hacía teatro. El martes de carnaval se juntaban los mismos grupos y se iban a casa de una de las chicas a hacer una merienda. Se disfrazaban y se pintaban la cara con cartulina roja y corcho quemado. A veces había baile. El miércoles de ceniza todo el pueblo iba a misa a recibir la ceniza. Comenzaba la cuaresma y todos los viernes había un Miserere consistente en un sermón en el púlpito y cánticos por la noche. Se rezaban las cruces desde la iglesia a "Los Santos" en procesión. Había Novena a la Virgen de la Soledad y se cantaba "La Salve" a esta Virgen.
Manto antiguo de la Virgen de la Soledad bordado Confesionario antiguo de Valtorres por Benita Andrés.Regalo de Eugenia Bernal
En Semana Santa se tapaban todas las imágenes de la iglesia con paños generalmente morados. También venía curas o frailes de fuera del pueblo a confesar a los fieles. En Jueves Santo se hacía una misa solemne y después, bajo palio, se llevaba al Santísimo al Monumento con cánticos: "Cantemos al amor de los amores", "Pange Lingua" y "Tantum ergo". Se dejaba un Cristo de un particular en el suelo, delante del Monumento, que se besaba y al que se dejaba una limosna en la bandeja que había al efecto. Los feligreses se quedaban haciendo vela toda la noche relevándose, tres mujeres a cada lado en los reclinatorios. El Viernes Santo se guardaba ayuno de carne y solamente se podían hacerr las tres comidas. No se ponía la radio, ni se cantaba en estos tres días de luto (después de la ceremonia de la mañana del Jueves Santo). A las seis de la mañana había un sermón en la iglesia denominado "sermón de la bofetada". Por la mañana se hacían las cruces por la calle, desde la iglesia a la ermita de "Los Santos" y se cantaba "Por vuestra piedad inmensa" entre otros cánticos. Por la tarde se hacían los oficios y después la procesión: se sacaban estandartes, faroles, una cruz de madera grande, el Cristo en la cruz (llevar la Cruz y el Cristo era una tradición que pasaba de padres a hijos) y la Virgen de la Soledad. Para anunciar estos actos, como no se podían tocar las campanas, los chicos del pueblo tocaban las matracas y carraclas por las calles. Durante las ceremonias siempre se tocaba con estos instrumentos sustituyendo la campanilla. En ocasiones y en tono de broma, los jóvenes por la calle y haciendo sonar estos instrumentos, decían: 5.- "A los maitines, a las completas a la tía Blasa se le ven las tetas". Fórmulas de estas características se pueden encontrar por ejemplo en la obra ya citada La tradición oral del Moncayo de L. M. Bajén y M. Gros (números 59 a y b) "A los maitines" recopiladas en la localidad de Fréscano. El Domingo de Resurrección había una misa cantada, muy solemne. Antes de la misa había una procesión. El sacristán salía con la cruz seguido de un pendón rojo, el sacerdote y la peana de la Virgen de la Soledad llevada por cuatro jóvenes. Detrás y en perfecto orden de procesión iban generalmente los hombres. Todos ellos iban por una calle del pueblo para llegar a "Las Cuatro esquinas". Por otro lado iba otra procesión con el pendón blanco seguido de la peana con el Niño Jesús portado por jóvenes. Le seguían en procesión generalmente las mujeres. Iban también en dirección a "Las Cuatro Esquinas". Allí se encontraban las dos procesiones y celebraban la solemne ceremonia: Salía el sacristán y se colocaba haciendo tres reverencias en un punto equidistante entre las dos imágenes. Seguidamente salían los dos pendones marcando y bandeándolos a los lados y de arriba abajo hasta llegar al centro. Finalmente salían las dos peanas a la vez haciendo tres reverencias a la par con sus asistentes hasta acercarse ambas imágenes, emocionante momento en el que se le retiraba a la Virgen el velo que le cubría el rostro y se encontraba con su hijo, el Niño Jesús. Una vez hecha esta ceremonia, todos, en perfecto orden se dirigían a la iglesia para celebrar la santa misa cantada por los hombres del pueblo. El Domingo de Pascua se comía "la culeca", una torta en el horno del pueblo con uno o dos huevos duros en medio. Relacionado con estas fechas se conocen estos dichos, que aluden a los domingos de la cuaresma:
6.- "El Domingo Lázaro maté un pájaro, 7.- "Domingo de Ramos el Domingo Ramos lo pelamos, el que no estrena el Domingo Pascua lo eché en salsa no tiene manos y el Domingo Cuasimodo me lo comí todo." y el que estrena, se condena."
Virgen de la Soledad Niño Jesús El 29 de abril, San Pedro Mártir, se bendecían ramas de chopo, que junto con el agua de S. Gregorio se llevaría cada vecino del pueblo a sus fincas para protegerlas. El día uno de mayo, los quintos del pueblo cortaban un chopo lo más alto y recto qu encontraban, lo pelaban y lo colocaban en la plaza con una bandera o chorizos. Lo untaban con jabón y lo intentaban trepar. El 3 de mayo se bendecían los términos del pueblo y las eras altas (que se encuentran subiendo a S. Juan).
Zona del cerro "La Horca", en el término de Valtorres
Imagen de S. Gregorio Procesión del Santo con cruz y los pendones El 9 de mayo se celebraba la festividad de San Gregorio, una de las más importantes del pueblo por la devoción de los vecinos del pueblo a este Santo y a su reliquia que más tarde mencionaré. Los actos religiosos eran muy parecidos a los realizados en la festividad de S. Higinio.
Peana de S. Gregorio Llegada de la procesión a "Los Santos" La víspera venía la música de otros pueblos y daban la vuelta al pueblo. Posteriormente iban a casa del cofrade mayor y junto con éste, el cofrade menor y los demás cofrades de este santo, iban a la iglesia a celebrar las Vísperas y Completas. Después de cenar, los músicos tocaban en la plaza hasta la madrugada. Al día siguiente, "al hacer de día" los hombres cantaban la "Aurora" a S. Gregorio (generalmente los cofrades) por las calles del pueblo. Algunas casas les sacaban pastas y anís. Seguidamente se acudía a la Iglesia de la Anunciación y se salía en procesión en el Rosario de la Aurora ya con el cura y el resto del pueblo. Se cantaba el Padre Nuestro y el Ave María. La banda de música salía a tocar diana a la plaza y daban la vuelta al pueblo. Después se llevaban cántaros de agua al "Portegao" de la iglesia para bendecir el agua metiendo la reliquia en cada cántaro y rezando un responso. Esta costumbre todavía se conserva hoy en día. El agua se conserva todo el año para bendecir la casa, los campos contra las plagas o malas cosechas, los enfermos, etc. Hay muchos testimonios de hechos milagrosos con el agua de S. Gregorio. Antes del mediodía se iba a la iglesia para ir en ordenada procesión con la cruz, los pendones y la peana, muy adornada, con el Santo hasta la ermita. Se celebraba la misa cantada con músicos y con sermón. Se besaba la reliquia y se volvía en procesión a la iglesia.
Púlpito de la ermita de "Los Santos" donde el predicador daba el sermón Por la tarde había música y al anochecer, el Rosario general. Se salía en procesión por todo el pueblo cantando las Ave Marías y el Padre Nuestro. Por la noche se iba al café y después había baile en la plaza otra vez con la música. Al día siguiente, llamado San Gregorico, por la mañana se celebraba una misa de difuntos y posteriormente había baile en la plaza hasta la hora de comer. Por la tarde había carreras de pollos, una carrera de mozos dando vueltas a una zona del pueblo y cuyo ganador se llevaba un pollo o dinero (solían darse tres premios). Posteriormente había baile en la plaza, que continuaba después de cenar hasta entrada la noche. Algunos años, los mozos pagaban a los músicos un día más para alargar la fiesta. Todo el mes de mayo se hacía una Novena a la Virgen, "se iba a las flores" a la iglesia. Todos los días de clase, los niños llevaban flores a la escuela para la Virgen y recitaban poesías. El último día del mes, se quemaban las ofrendas de los niños (escritas en papeletas) en la plaza del pueblo con una ceremonia de despedida al mes de las flores.
Mosén Jacinto, con los monaguillos. Este entrañable sacerdote realizaba la ceremonia del mes de las flores con los niños El día de la Ascensión tomaban la comunión los niños y niñas del pueblo en una misa cantada por las gentes del pueblo. Después visitaban a sus familiares y vecinos que les daban una propina. Posteriormente hacían una comida en su casa con los más allegados. En junio se celebraba el Corazón de Jesús, organizado por sus cofrades, generalmente mujeres. Se distinguían por llevar el escapulario. Había una procesión con la peana y el estandarte rojo. Hacían una Novena y una misa cantada. Con lo que se recaudaba de los cofrades celebraban misas para los hermano/as difuntas. Esta es la única cofradía que se mantiene en la actualidad.
Escapularios de la época del Corazón de Jesús (rojo) y Nuestra Sra. Del Carmen (marrón)
Foto de la peana con el Niño Jesús en la fiesta del Corpus Christi en la plaza (años 40) En julio se celebraba la festividad del Corpus Christi, que estableció en 1264 el Papa Urbano IV. La ceremonia religiosa era una de las más solemnes del pueblo de Valtorres. Los balcones del pueblo se engalanaban para la ocasión. Empezaba en la víspera con Vísperas y Completas con la asistencia de todos los cofrades. Al día siguiente por la mañana se iba a misa a la que acudían el pueblo y todos los niños que habían hecho la Primera Comunión el día de la Ascencsión. Mientras tanto, los familiares del cofrade que hacía la fiesta, ponían un altar en la plaza consistente en una colcha apoyada en la pared y una mesa adornada con una imagen, muchas flores, una alfombra y un cojín para que se arrodillara el cura. Cuando terminaba la misa, con la cruz (llevada por el sacristán), la bandera y el palio llevados por cinco cofrades, salía en procesión el sacerdote bajo palio llevando el Santísimo precedido por los niños (que portaban cestos llenos de pétalos de rosa), estandartes, pendones, todas las peanas de la iglesia con sus imágenes correspondientes cantando los cánticos "Pange Lingua", "Cantemos al amor de los amores", etc. Daban la vuelta al pueblo para llegar al altar de la plaza. Cuando el sacerdote pasaba hacia el altar con el Santísimo, los niños, a los lados, le lanzaban los pétalos de rosa. Seguidamente pasaban la cruz, haciendo reverencias hacia el altar, los estandartes de los monaguillos, los estandartes grandes, los pendones, todas las peanas, etc retrocediendo siempre de frente al Altísimo. Al finalizar la ceremonia de adoración al Santísimo se volvían a la iglesia en procesión. Por la tarde había baile y al anochecer Rosario General cantando el Padre Nuestro y el Ave María. |